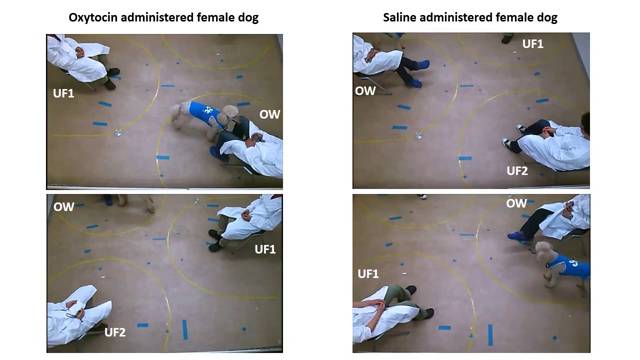José Alberto Ruiz Cembranos, físico de partículas y cosmología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), explica la complejidad del
logro: «Cuando una onda gravitatoria atraviesa uno de los detectores,
genera un cambio minúsculo de una parte en 1021 en la longitud del brazo
que esta tecnología ha sido capaz de detectar. Para comprender la
precisión de esta tecnología, sería como detectar un cabello humano a 10
años luz de distancia». Unos 900 científicos de decenas de países
colaboraron en el desarrollo de dispositivos para alcanzar esa
precisión, dedicándose cada uno a resolver un problema. Uno de ellos era
el instrumental óptico que debía medir ondas muy débiles. Los expertos
que lo diseñaron crearon una compañía, Stanford Photo-Thermal Solutions,
que ya vende sistemas para seguridad del hogar, fotografía, gafas e
instrumental médico. Algo similar ocurrió con el láser que utilizó el
proyecto LIGO, que ya está disponible a nivel industrial para
procesamiento de materiales como LED (diodo emisor de luz), microchips y
circuitos de smartphones más económicos y precisos. Las señales de las
ondas gravitacionales tienen lo que se denomina un chirp (gorjeo)
específico, en amplitud y frecuencia. LIGO ha desarrollado un algoritmo
que lo reconoce filtrándolo entre todo el «ruido» que recibe. Ese mismo
algoritmo se está utilizando para radares o tecnología de sonar, cuyos
impactos abarcan desde la exploración oceanográfica hasta la detección
de terremotos.
José Alberto Ruiz Cembranos, físico de partículas y cosmología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), explica la complejidad del
logro: «Cuando una onda gravitatoria atraviesa uno de los detectores,
genera un cambio minúsculo de una parte en 1021 en la longitud del brazo
que esta tecnología ha sido capaz de detectar. Para comprender la
precisión de esta tecnología, sería como detectar un cabello humano a 10
años luz de distancia». Unos 900 científicos de decenas de países
colaboraron en el desarrollo de dispositivos para alcanzar esa
precisión, dedicándose cada uno a resolver un problema. Uno de ellos era
el instrumental óptico que debía medir ondas muy débiles. Los expertos
que lo diseñaron crearon una compañía, Stanford Photo-Thermal Solutions,
que ya vende sistemas para seguridad del hogar, fotografía, gafas e
instrumental médico. Algo similar ocurrió con el láser que utilizó el
proyecto LIGO, que ya está disponible a nivel industrial para
procesamiento de materiales como LED (diodo emisor de luz), microchips y
circuitos de smartphones más económicos y precisos. Las señales de las
ondas gravitacionales tienen lo que se denomina un chirp (gorjeo)
específico, en amplitud y frecuencia. LIGO ha desarrollado un algoritmo
que lo reconoce filtrándolo entre todo el «ruido» que recibe. Ese mismo
algoritmo se está utilizando para radares o tecnología de sonar, cuyos
impactos abarcan desde la exploración oceanográfica hasta la detección
de terremotos.
Martin Fejer, profesor de Física Aplicada
de la Universidad de Stanford, asegura que la señal recibida «era
enorme. Se trata de más energía de la que el Sol liberará en toda su
vida y ocurrió en apenas la quinta parte de un segundo». ¿Podremos
aprovecharnos de esa energía? Asumir que eso será imposible es obviar
las experiencias previas. Un ejemplo de ello es Lord Kelvin, el noble
inglés que a los 10 años fue admitido en la Universidad de Glasgow, que a
los 20 publicó artículos tan innovadores en matemáticas puras que los
firmaba con un seudónimo para no avergonzar a sus profesores o que
formuló la segunda ley de la termodinámica entre otras maravillas. Pues
ese mismo Kelvin, el que patentó cerca de 70 inventos, aseguró a inicios
del siglo XX que «ya no hay nada nuevo que descubrir en física. Todo lo
que queda son mediciones cada vez más precisas». Cinco años más tarde
Einstein publicaba la Teoría de la Relatividad y transformaba la física.
En primera instancia, el uso de las ondas gravitacionales permitirá convertir el universo en un laboratorio. En el centro de ciertas estrellas, como las de neutrones, ocurren fenómenos extraordinarios relacionados con la física nuclear y la termodinámica pero que son imposibles de reproducir en un laboratorio. Esto podría traducirse en importantes innovaciones y desarrollos en el área de la fusión nuclear, un tipo de energía que precisa enormes cantidades de calor, pero que no genera ningún desecho radiactivo.
La energía solar, en particular la eficiencia a la hora de convertir los rayos solares en electricidad, también podría cambiar a mejor. El proyecto LIGO utilizó unos espejos, suspendidos de hilos de cristal destinados a reducir el «ruido». Se trata de una nueva técnica, creada por expertos de las universidades de Glasgow y Stanford que no sólo une los hilos de cristal a los espejos, sino que permite diferenciar las ondas gravitacionales de los cambios de temperatura. El proceso ya se ha transferido a la industria óptica y facilitaría la concepción de paneles más eficientes. La reducción de ruidos y la posibilidad de visualizar objetos distantes o de tamaño nanométrico podrían tener un impacto en la industria médica como detector no sólo de tumores, sino de células malignas a nivel individual.
Finalmente, ya en el terreno de un futuro que hoy parece de ciencia ficción, la confirmación de la existencia de estas ondas sería un posible pasaje a los viajes a la velocidad de la luz. Así lo afirma Viktor Toth, físico de la Universidad de Ontario (Canadá): «Podríamos utilizarlas para deformar el espacio-tiempo y recurrir a un dispositivo Alcubierre. A nivel local jamás se excedería la velocidad de la luz, pero para un testigo externo, la “ola” nos permitiría ir mucho más rápido». El dispositivo mencionado lleva el nombre de un científico mexicano que desarrolló un modelo matemático que afirma que es posible viajar a velocidades superlumínicas sin violar las leyes físicas; básicamente se trata de surfear la ola producida por las ondas gravitacionales. Pero para eso falta mucho tiempo... diría Kelvin.
En primera instancia, el uso de las ondas gravitacionales permitirá convertir el universo en un laboratorio. En el centro de ciertas estrellas, como las de neutrones, ocurren fenómenos extraordinarios relacionados con la física nuclear y la termodinámica pero que son imposibles de reproducir en un laboratorio. Esto podría traducirse en importantes innovaciones y desarrollos en el área de la fusión nuclear, un tipo de energía que precisa enormes cantidades de calor, pero que no genera ningún desecho radiactivo.
La energía solar, en particular la eficiencia a la hora de convertir los rayos solares en electricidad, también podría cambiar a mejor. El proyecto LIGO utilizó unos espejos, suspendidos de hilos de cristal destinados a reducir el «ruido». Se trata de una nueva técnica, creada por expertos de las universidades de Glasgow y Stanford que no sólo une los hilos de cristal a los espejos, sino que permite diferenciar las ondas gravitacionales de los cambios de temperatura. El proceso ya se ha transferido a la industria óptica y facilitaría la concepción de paneles más eficientes. La reducción de ruidos y la posibilidad de visualizar objetos distantes o de tamaño nanométrico podrían tener un impacto en la industria médica como detector no sólo de tumores, sino de células malignas a nivel individual.
Finalmente, ya en el terreno de un futuro que hoy parece de ciencia ficción, la confirmación de la existencia de estas ondas sería un posible pasaje a los viajes a la velocidad de la luz. Así lo afirma Viktor Toth, físico de la Universidad de Ontario (Canadá): «Podríamos utilizarlas para deformar el espacio-tiempo y recurrir a un dispositivo Alcubierre. A nivel local jamás se excedería la velocidad de la luz, pero para un testigo externo, la “ola” nos permitiría ir mucho más rápido». El dispositivo mencionado lleva el nombre de un científico mexicano que desarrolló un modelo matemático que afirma que es posible viajar a velocidades superlumínicas sin violar las leyes físicas; básicamente se trata de surfear la ola producida por las ondas gravitacionales. Pero para eso falta mucho tiempo... diría Kelvin.
![[Img #32914]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_32914.jpg)